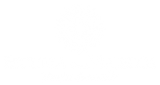Nuestra sociedad occidental nos empuja insistentemente a aprovechar el tiempo, y para ello, con una educación centrada fundamentalmente en nuestros aspectos racionales, (tendentes a la estructuración y a la planificación), hemos ido desarrollando vidas cada vez más cuadriculadas, dónde en muchas ocasiones, parece que participásemos en una carrera diaria persiguiendo al propio tiempo.
Hemos entendido que la cantidad de actividades que realizamos en nuestro día a día, es directamente proporcional a nuestra capacidad de aprovechar el tiempo. Y nuestra experiencia como viajeros, nos ha enseñado que, más que con la cantidad de actividades que llevamos a cabo, aprovecharlo tiene que ver con la calidad de como lo vivimos.
Esta relación con el tiempo, establecida desde la infancia, implica en el desarrollo de la persona un sinfín de consecuencias, desde su percepción en la perspectiva más metafísica, al aumento de la necesidad de control en nuestra realidad más cotidiana.
Abrazamos cuanto podemos prever y renegamos de los imprevistos, denostando cada vez más nuestra capacidad de cambio y adaptación a aquello que no está planificado que suceda. Hemos desarrollado una gran capacidad para organizar y cuadricular nuestro tiempo, pero cada vez menos para salir y movernos fuera de lo que no está planificado.